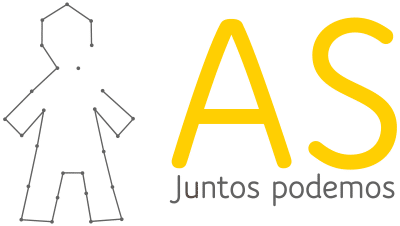A pesar de los avances legislativos y los esfuerzos en defensa de los derechos humanos, los matrimonios forzados siguen afectando a miles de niñas en diversas partes del mundo. En África Oriental, la comunidad masái continúa practicando uniones tempranas como parte de sus costumbres culturales. En América Latina, factores como la pobreza, la desigualdad y la violencia de género alimentan un fenómeno menos visible pero igualmente dañino.
En comunidades masái de Kenia y Tanzania, muchas niñas son obligadas a casarse antes de los 18 años, a menudo tras ser sometidas a la mutilación genital femenina (MGF), una práctica aún vigente en algunas zonas rurales como rito de paso. Aunque ambas prácticas están prohibidas por ley, persisten, sobre todo en regiones remotas bajo el control de líderes tradicionales.
La pobreza es un factor clave. Para muchas familias masái, casar a una hija implica recibir una dote —en forma de ganado o bienes— que representa una fuente vital de ingresos. En este contexto, los matrimonios forzados se convierten en una estrategia de supervivencia, a costa del futuro de las niñas, quienes deben abandonar la escuela y asumir roles de adultas.
Sin embargo, están surgiendo historias de resistencia. Nain, una joven masái, relata: “Al crecer en una comunidad tradicional, me enfrenté a muchas expectativas que chocaban con mis sueños. A los 12 años me quisieron mutilar para luego darme en casamiento, así que huí y fui acogida por el Centro Rescate Masái”.
El trabajo en la zona ha sido clave. “Estamos viendo cambios importantes gracias a la colaboración con líderes de la zona y a las campañas de sensibilización. Por ejemplo, la MGF ha disminuido un 5% en la región, según datos de los hospitales locales. Además, muchos jóvenes notan que las mujeres no mutiladas viven más felices y pueden tener hijos”, explica Brenda Anderson, misionera en España y divulgadora del proyecto
América Latina: entre la ley y la realidad
En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro niñas enfrenta matrimonios o uniones tempranas o forzadas (MUITF), según datos recientes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Aunque la mayoría de los países ha prohibido el matrimonio infantil, el problema persiste en forma de uniones informales, muchas veces marcadas por presión económica o social.
Nicaragua, República Dominicana, Bolivia, Honduras, Brasil y Guatemala figuran entre los países con mayores tasas de MUITF, con cifras que oscilan entre el 25% y el 41%. Las niñas de comunidades rurales, indígenas o afrodescendientes enfrentan los mayores riesgos debido a la discriminación estructural y a la falta de acceso a servicios básicos.
“En algunos casos estamos hablando de niñas que son entregadas a adultos a cambio de sustento para sus familias”, explica Irina Torres, directora de la Fundación El Faro, de Bolivia en una entrevista realizada por el equipo Terminando con la Trata, escúchala aquí
En 2024, Colombia dio un paso importante al eliminar por completo la posibilidad de contraer matrimonio antes de los 18 años. Sin embargo, la aplicación de esta ley aún enfrenta obstáculos, sobre todo en zonas donde las uniones informales escapan del control institucional.
Educación como herramienta de cambio
La educación es una herramienta poderosa contra los matrimonios forzados, cuyo origen suele estar en la pobreza. Las niñas que permanecen en la escuela tienen muchas más posibilidades de rechazar un matrimonio temprano y tomar decisiones sobre su vida.
Diversas ONGs trabajan promoviendo programas educativos, becas y talleres comunitarios para sensibilizar sobre este problema. Además, los marcos legales internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, respaldan el derecho de las niñas a vivir libres de violencia y desarrollar su potencial.
Lucha de género y derechos humanos
El matrimonio infantil o uniones libres son, ante todo, una forma de violencia de género. Les arrebata a las niñas su infancia, su educación y el control sobre sus cuerpos. Afortunadamente, tanto en África como en América Latina, las voces de mujeres y niñas que se atreven a romper el silencio están comenzando a cambiar narrativas muy arraigadas.
Juntos podemos trabajar para conseguir una transformación cultural profunda que garantice a las niñas un futuro digno, libre y autónomo.